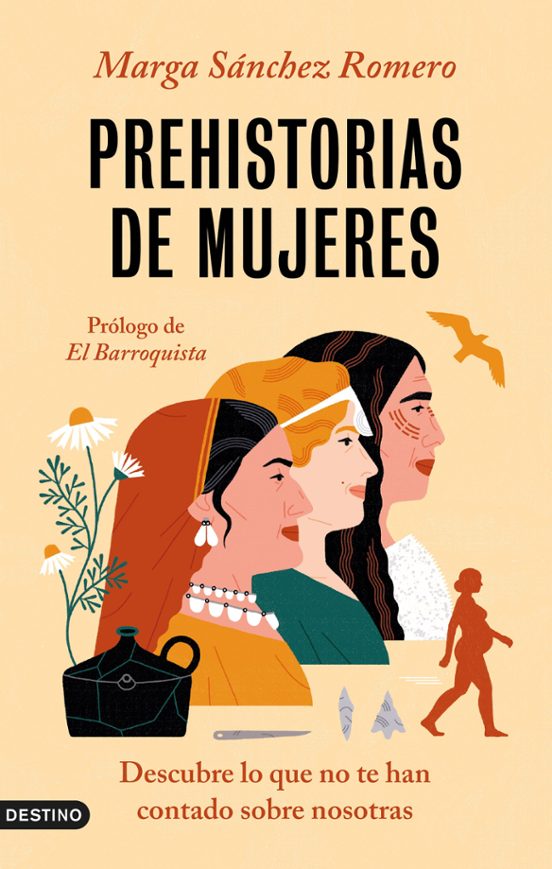
Marga Sánchez Romero
Prehistorias de mujeres
Destino, Barcelona, 2022
Marga Sánchez Romero es catedrática de Prehistoria y divulgadora científica en diversos medios y se encuentra implicada en proyectos y cargos académicos relacionados con la mujer. Este libro recoge, en tono divulgativo, algunas de sus conclusiones tras más de dos décadas investigando en arqueología prehistórica desde una perspectiva de género (en el propio libro narra la experiencia personal que le llevó al interés por este enfoque).
La intención principal de la obra es mostrar que, tradicionalmente (y fundamentalmente a partir del siglo XIX, que es cuando se desarrolla la ciencia arqueológica), la investigación sobre la prehistoria ha adoptado una perspectiva androcéntrica que ha proporcionado una interpretación sesgada del rol de la mujer en aquellos tiempos. O bien se la ha invisibilizado, o bien, cuando se la ha tenido en cuenta, ha sido para asociarla de manera estereotipada a funciones infravaloradas Por otra parte, ello se ha utilizado para justificar los presupuestos de la sociedad patriarcal hasta el día de hoy. Lo sucedido, en realidad, consistiría en que se habrían proyectado los prejuicios sobre la mujer existentes en la época sobre la interpretación realizada de esos tiempos pasados. A través del análisis de la cultura material que ofrece la arqueología, la autora mostrará lo científicamente erróneo de los anteriores planteamientos, lo cual obliga a reinterpretar el lugar de la mujer en las sociedades prehistóricas, revelando una participación en lo social mayor y diferente a la que se le ha venido asignando. Con ello, no solo gana la condición femenina, sino también un conocimiento científico inicialmente sesgado, que resulta más completo al dejar de obviar una gran cantidad de información (de hecho, el subtítulo del libro es “Descubre lo que no te han contado sobre nosotras”).
Tanto en el Prólogo (que corre a cargo de Miguel Ángel Cajigal, historiador del arte y divulgador conocido en los medios digitales como El Barroquista) como en la Introducción (de la propia autora) se exponen las intenciones y el planteamiento del libro, que ya hemos anticipado arriba. Se destaca la importancia de la prehistoria como periodo de la existencia de la humanidad y, en consecuencia, la gravedad de ofrecer una visión de ella sometida a sesgos ideológicos que da lugar a hipótesis interesadas las cuales acaban convertidas en clichés. Tal cosa ha sido lo sucedido con el papel de la mujer en las sociedades prehistóricas. Con respecto a esto, la versión académica consolidada no hace sino reflejar los prejuicios e intereses ideológicos contemporáneos, convirtiéndose así en uno más de los relatos legitimadores del patriarcado al precio de presentar un retrato incompleto del objeto de estudio. Sin embargo, tal relato no posee una auténtica base científica. Este libro vendría, precisamente, a aportar la información que permite desvelar una imagen más completa de las sociedades prehistóricas en la cual se observa a la mujer de otra manera, y ello a partir de las herramientas de la arqueología y, por tanto, a través de lo que nos cuenta la cultura material del pasado (como arqueóloga que es, la autora se centra fundamentalmente en el neolítico, si bien con algunas alusiones al paleolítico).
Cap. 1. Lo que se espera de nosotras
Cap. 2. Lo que se dijo de nosotras
En estos dos capítulos iniciales se expone el planteamiento general al que responderán los restantes contenidos del libro, y que es el anticipado en el prólogo y la introducción, y que por tanto ya hemos expuesto en buena medida. Así, se critica la invisibilización de la mujer por parte de la arqueología oficial, lo que ha dado lugar a una historia incompleta, y se incide en la necesidad de adoptar una perspectiva de género en esta disciplina para evitar lo anterior. La arqueología habría sido uno más de los discursos que se han empleado para justificar la desigualdad de género, a partir de la creación de ciertos estereotipos referidos a una posición subordinada de la mujer en las sociedades prehistóricas. Así, la mujer queda ligada exclusivamente a la sexualidad, la reproducción, la maternidad, las labores de cuidado… y excluida de otros roles y actividades a los que, además, se otorga mayor valor y prestigio (a pesar de que, según la autora y como se desarrollará en posteriores capítulos, las actividades y funciones asignadas a la mujer “están en el centro de las dinámicas sociales de cualquier comunidad”). Se generan así estereotipos para lo masculino y lo femenino que se sostendrán hasta el día de hoy y que se consideran válidos porque representarían “lo que es natural”.
Cap. 3. Lo que se pensó de nosotras
La autora expone que las representaciones escultóricas de la prehistoria que retratan a la mujer (como las típicas venus) siempre han sido interpretadas en su significado y función en relación ya sea con la maternidad o con la sexualidad. Ello sirve a la autora para respaldar su tesis de que el paradigma arqueológico establecido se basa en determinados prejuicios: a falta de datos que permitan saber de manera fehaciente cuál podría haber sido el auténtico sentido de esas figurillas para quienes las fabricaron, se da por sentado que responden a los estereotipos contemporáneos (no solo contemporáneos, también anteriores, pero recordemos que el paradigma de la ciencia arqueológica que cuestiona la autora se construye en el XIX) según los cuales la mujer es vista o bien en su papel reproductor o bien como objeto de deseo.
Cap. 4. La desigualdad
Los restos arqueológicos nos muestran que ya en la prehistoria existía la desigualdad de género, en el sentido de que hombres y mujeres eran considerados de distinta manera. A partir de ello se suscita la pregunta acerca de cómo y por qué surge y se mantiene el fenómeno del patriarcado. La tesis expuesta por Marga Sánchez recuerda en lo esencial a lo propuesto por Beauvoir en El segundo sexo, aunque en la bibliografía correspondiente a este capítulo no existe ninguna referencia al respecto, ni tampoco a otras fuentes de las que parezca que puedan provenir estas ideas (solo se enumeran textos sobre asuntos más específicos de antropología y arqueología), por lo que no sabemos si hemos de pensar que la interpretación presentada es cosecha de la propia autora o ella quiere hacernos entender que así es. En resumen, de lo que habla Sánchez es de una jerarquización de géneros basada en relaciones de poder en la que la mujer queda subordinada a partir de, entre otras cosas (aunque no menciona cuáles), la situación de desventaja que supone su papel reproductivo. Se generan así identidades diferenciadas asociadas a distintas funciones, actividades y roles, diferencias que “se terminarán convirtiendo en desigualdades por decisiones culturales, sociales y políticas”, desde el momento en que un grupo determinado (los varones) percibe que ello conviene a sus intereses. La autora continúa afirmando que no existe evidencia de que jamás en ninguna cultura haya existido el fenómeno del matriarcado (aunque sí los de la matrilinealidad y la matrilocalidad, que pueden darse dentro de una estructura patriarcal). Y, finalmente, como muestra de las estrategias de control del patriarcado, se habla acerca del tabú de la menstruación.
Cap. 5. Aquí no pintáis mucho
Es este el primero de una serie de capítulos que se ocupan de analizar el hecho de que las interpretaciones arqueológicas tradicionales han negado la presencia de la mujer en determinaas actividades y espacios de las sociedades prehistóricas “sencillamente porque no encajaban con el discurso establecido”. En este capítulo se refiere al arte rupestre. Siempre se dio por sentado que esta había sido una actividad masculina de manera predominante o incluso en exclusiva, cuando no existe ninguna evidencia que avale tal interpretación, debida una vez más a “ideas preconcebidas e imaginarios actuales”. Al contrario, la autora aporta datos y argumentos a favor de la participación de la mujer en esta actividad. Sánchez suele relatar una anécdota que ilustra perfectamente el androcentrismo a cuya mirada prejuiciosa se enfrenta con su trabajo. Cuenta que, cuando expone lo anterior, a menudo hay alquien que pregunta “y cómo sabe usted que eso lo hizo una mujer”; la respuesta que procede es “y cómo sabe usted que fue un hombre”. Es decir, al varón se le presupone, es el sujeto por defecto; a la mujer (lo Otro, en términos de Beauvoir) hay que justificarla.
Cap. 6. Vosotras no deberíais hacer eso (Parte 1: la caza)
La caza sería otra actividad de la que la mujer habría sido excluida según las interpretaciones clásicas. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra lo contrario. Al hilo de esto, la autora presenta ciertas ideas que nos vuelven a recordar a las teorías de Beauvoir (de nuevo, sin ningún reflejo de ello en la bibliografía), al referirse a la división sexual del trabajo y a la diferente valoración otorgada a las funciones femeninas y masculinas.
Cap. 7. Vosotras no deberíais hacer eso (Parte 2: la guerra)
La actividad de la guerra también ha sido considerada un ámbito masculino por el cual el hombre habría merecido mayor reconocimiento histórico que la mujer (de nuevo, el mayor prestigio de las actividades consideradas eminentemente masculinas). Una vez más, la autora relata la existencia de evidencia arqueológica que apoya la idea de que en ocasiones, en ciertos grupos humanos y respondiendo a casuísticas concretas también las mujeres pudieron haber participado en este tipo de actividad.
Cap. 8. Vosotras no hacéis estas cosas
Desde una visión que, según la autora, de nuevo tiene su origen en el siglo XIX, también se ha negado la participación de la mujer en la producción tecnológica (asociada en buena medida, por otra parte, a esas actividades, caza y guerra, de las que la interpretación arqueológica las habría excluido). Para Sánchez, se trata de una versión difícilmente defendible del pasado, ya que carecería totalmente de sentido que todo un colectivo, en este caso el de las mujeres, no hubiese hecho ninguna aportación a algo tan importante para su sociedad como la producción lítica o metalúrgica. Sin evidencia científica definitiva ni a favor ni en contra de una posibilidad o de su opuesta, optar sin atisbo de duda por la no participación de la mujer en este tipo de actividad solo se puede considerar como consecuencia de un prejuicio.
Cap. 9. Vosotras no deberíais estar ahí
Este capítulo recoge un ejemplo muy significativa del sesgo androcéntrico que la autora critica a lo largo de todo el texto. Cuando se han dado determinados casos de hallazgos arqueológicos que venían a contradecir la interpretación patriarcal, se ha llevado a cabo un enorme esfuerzo por adaptar los datos a semejante visión (y no a la inversa, tal como exigiría el rigor científico). Como ejemplo paradigmático, se presenta el de la urna funeraria ibera conocida como Dama de Baza (hallazgo que no se sitúa precisamente en tiempos decimonónicos, sino en los años 70 del siglo XX). Los análisis indicaron que el sujeto era una mujer; pero el problema surgió por el hecho de que el ajuar que la acompañaba en su enterramiento (artículos de armamento) era considerado propio de un varón. En lugar de reconocer la posibilidad de que una mujer pudiese ser identificada como guerrera, se prefirió cualquier otra explicación que excluyese esa posibilidad, como la de afirmar que en realidad se trataría de un varón o la de que, en el caso de ser realmente una mujer, habría sido enterrada así en condición de esposa, madre o hija de… el varón relevante correspondiente. Como en otros momentos del libro, Sánchez no pretende ofrecer ninguna interpretación propia de modo taxativo, sino que critica que sí se presente de tal manera la interpretación androcéntrica en ausencia de evidencia que la respalde y, por lo tanto, tan solo como resultado de un claro prejuicio. A lo largo del capítulo, se presentan los ejemplos de otros casos en que se ha producido un fenómeno similar al descrito. La conclusión es que “cuando aparecen restos arqueológicos que no se corresponden con el discurso ya establecido y que rompen con lo previsto, se tiende primero a ignorarlos y después a intentar que encajen con lo ya conocido”.
Cap. 10. Eppur si muove
Se habla de la conocida como joven de Egtved, restos de un cuerpo femenino hallados en una sepultura. Lo que llama la atención es que los análisis químicos muestran que esta mujer nació a 800 kilómetros del lugar donde fue enterrada y que, además, a lo largo de su vida sus desplazamientos fueron numerosos y cubrieron grandes distancias. Aunque no podamos conocer el cómo y porqué de ello, tal evidencia rompe con otro de los estereotipos impuestos por la visión tradicional: el de que solo los hombres podrían haber tenido un grado tan alto de movilidad en tanto protagonistas de la actividad guerrera, comercial o política. Una vez más y como en los capítulos anteriores, la evidencia sirve para contradecir interpretaciones que no se basan en esta sino únicamente en los prejuicios androcéntricos.
Cap. 11. Desde el principio
El capítulo comienza recordándonos la idea general que sobrevuela toda la obra: la de que la mirada androcéntrica ha venido dominando la interpretación de la prehistoria. Y para ello se recurre a un caso muy significativo: el célebre fósil de Homo antecessor hallado en el yacimiento de Atapuerca que fue bautizado como “chico de la Gran Dolina” se reveló finalmente, gracias al análisis dental, como una hembra. ¿Por qué se decidió entonces, en un primer momento y sin evidencia ninguna en uno u otro sentido, que se trataba de un varón? Si se hubiera optado por bautizar inicialmente al fósil como “chica”, inmediatamente hubieran arreciado las voces acusando de interpretación sesgada y de forzar las cosas. ¿Por qué no al haber sido a la inversa? Obviamente, la explicación se encuentra en la tradicional adopción de lo masculimo como absoluto, como neutro, como el sujeto por defecto (frente a lo femenino como lo Otro, volviendo a lo expresado por Beauvoir). En palabras de la autora, “hemos decidido que ser hombre es la norma y que a las mujeres tienen que demostrarnos”. De la misma manera que no se ha visto a la mujer en determinadas actividades o espacios (tal como se ha mostrado en los caps. 5 a 10), se la ha silenciado incluso en algo tan elemental como la misma trayectoria evolutiva.
Cap. 12. Cuidar
Cap. 13. Parir
Cap. 14. Amamantar
Cap. 15. Alimentar
Cap. 16. Sanar
Nos encontramos aquí con una serie de capítulos en que se muestra de qué manera determinadas funciones biológicas y culturales identificadas con lo femenino han sido desvalorizadas desde el punto de vista interpretativo tradicional y, de ese modo, excluídas del relato histórico. Solo la arqueología con perspectiva feminista se ha ocupado de estas actividades.
Como ejemplo, así sucede con lo que constituye el tema del primero de estos capítulos: las actividades de mantenimiento (que, aunque así las denomina la autora, son lo que habitualmente llamaríamos “de cuidado”). En este caso, contrasta enormemente su escasa valoración con el grado de importancia real que poseen para el sostenimiento de una sociedad. Y otro tanto se da con la capacidad reproductiva, la actividad de la lactancia o las prácticas alimentarias o de sanación.
Cap. 17. Tecnologías y cuerpos
Se expone aquí el hecho de que las mujeres también han sido excluidas de la historia de la técnica. Y ello está en relación precisamente con lo expuesto en los capítulos inmediatamente anteriores, ya que se obvia que la tecnología no se ha encontrado ligada tan solo a las actividades identificadas con el varón (caza, guerra…) sino también a aquellas identificadas con lo femenino (“tecnologías domésticas”).
Cap. 18. Biografías
En este capítulo se refiere un aspecto de la investigación arqueológica consistente en deducir las experiencias vitales de los sujetos del pasado a partir de sus restos o de los objetos asociados a los mismos (lo que la autora denomina “arqueología del cuerpo”). Ello permite aproximarse a las biografías de las mujeres de la prehistoria y mostrarnos, así, cual fue su auténtica realidad vital, más allá de la interpretación propiciada por los prejuicios androcéntricos que ha sido denunciada a lo largo de todo el texto.
Cap. 19. Hoy
Este último capítulo ejerce a modo de conclusión, recordándonos la importancia de una arqueología desde una perspectiva feminista y todo lo que todavía queda por hacer en este sentido.
En conclusión, un texto muy interesante, al tratarse de una perspectiva de investigación en la que aún queda mucho por hacer y que conviene acercar al gran público tal como se hace con este libro, escrito en un tono enormemente divulgativo y accesible.