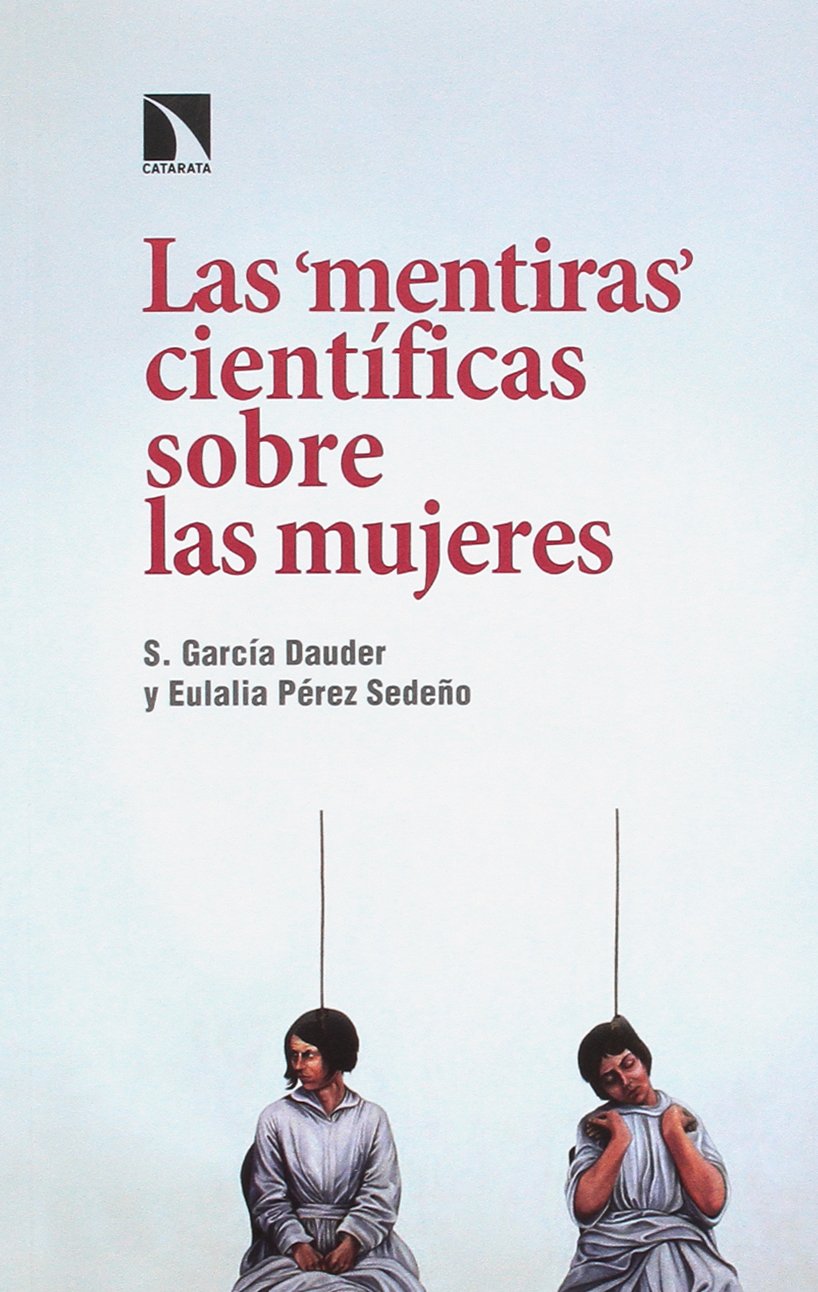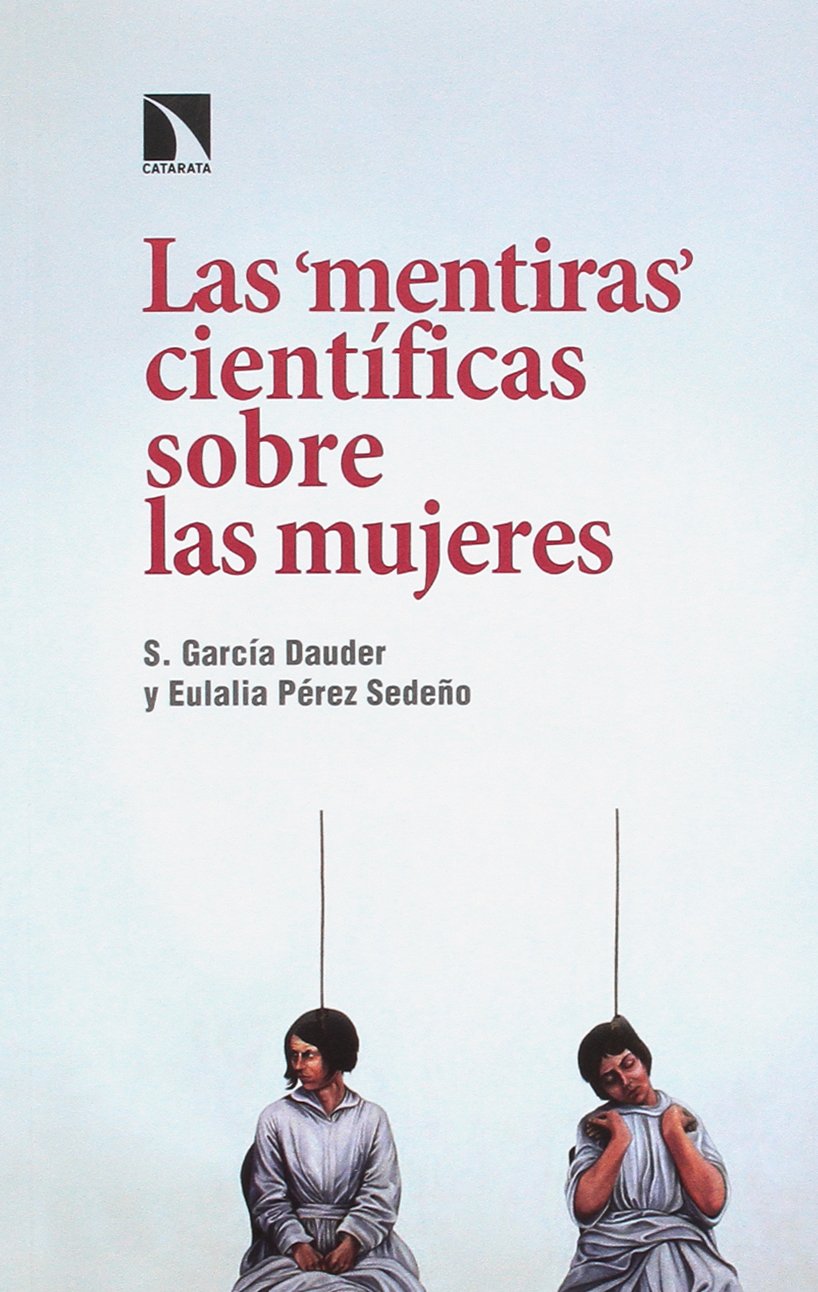
García Dauder, S. y Pérez Sedeño, E.
Las ‘mentiras’ científicas sobre las mujeres
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2017
Nos encontramos ante un libro que conjuga dos asuntos que nos interesan de manera especial: el conocimiento científico y la problemática de género. Por lo que en su momento resultó inevitable que nos llamase la atención en uno de nuestros habituales paseos ante los expositores de las novedades de ensayo de la librería de turno. Y, como tantas otras de nuestras adquisiciones bibliográficas, fue a cobijarse en la estantería correspondiente hasta que, aproximadamente tres años y medio después (no es tanto para lo que les toca esperar a muchos de los volúmenes que vamos recolectando en espera del momento propicio), le hemos hincado el diente y podemos comentar algo al respecto. Vamos allá.
Lo primero que quisiéramos hacer es una enmienda al título del libro, siempre desde el respeto y la modestia. Si bien el entrecomillado recoge la palabra “mentiras”, pensamos que más bien debería trasladarse a la palabra “ciencia”. Porque muchas de las cosas que se exponen y critican en el texto son, efectivamente y sin matices, falsedades (o distorsiones, prejuicios, sesgos, ignorancia, silencios…); pero lo que no resulta tan claro es que se hayan emitido desde la auténtica ciencia, al menos teniendo en cuenta los valores que procede exigir a este modo de interpretar el mundo (aun reconociendo que, si pensamos en semejante ideal, no podemos negar que tal “auténtica ciencia” se da en muy contadas ocasiones). En realidad, lo que aquí encontramos es, en algunos de los casos, pseudociencia; y en otros, la mayoría de los que recoge el libro, ciencia oficial, sí, pero en ciertas formas de manifestarse que son consecuencia de encontrarse atravesada por sesgos de género de los que difícilmente podría librarse algo que no deja de ser un producto más de una cultura patriarcal, lo que la convierte en “mala ciencia”.
Introducción
Se expone el objetivo principal de la obra, asi como una sinopsis de los capítulos que la componen. Resulta especialmente interesante la intención “pedagógica” que manifiestan las autoras, que consideran que lo expuesto en el libro puede contribuir a sensibilizar ante los sesgos de género en el trabajo científico y, por tanto, también impulsar el esfuerzo por evitarlos.
Capítulo 1. Falsedades científicas
Este capítulo se ocupa de algunas afirmaciones realizadas desde el terreno de la ciencia que, sin encontrarse suficientemente sustentadas por la evidencia, han servido para justificar la posición subordinada de la mujer en la sociedad patriarcal. Tales ideas pretenden que dicha posición se encuentra justificada por una naturaleza particular de la mujer diferenciada de la del varón, y por lo tanto no depende de factores educacionales o ambientales en general.
La primera teoría que haría semejante tipo de afirmaciones en el ámbito de las ciencias naturales sería el darwinismo: desde la convicción del mismo Darwin acerca de la mujer como naturalmente inferior al hombre desde el punto de vista evolutivo, hasta los teóricos de la sociobiología que han recurrido al concepto de conducta adaptativa para justificar fenómenos como la promiscuidad masculina o el abuso sexual.
Otra tendencia común ha sido la de intentar demostrar empíricamente ciertas diferencias intelectuales entre los sexos, sosteniendo además que se fundamentan en lo biológico. Como ejemplo de ello, el texto se centra en los estudios que han pretendido mostrar la menor capacidad de la mujer para el razonamiento matemático, justificando con ello su exclusión de ciertas áreas académicas y profesionales. Las autoras se extienden en desmontar con detalle tales afirmaciones para mostrar que esas diferencias no existen tal como se describen, o que las que sí puedan darse son resultado de factores ambientales, o incluso que no tendrían por qué poseer las implicaciones educativas y sociales que se pretende. Es más, se expone la clarificadora idea de que el interés por estudiar supuestas diferencias de este tipo entre varones y mujeres, categorizando los cerebros humanos en dos clases únicas y distintas, ya delata por sí mismo un prejuicio patriarcal.
Capítulo 2. Los silencios y las invisibilizaciones de las mujeres en la ciencia
Si el capítulo anterior ha mostrado que el sesgo androcéntrico produce conocimiento falso, en este se verá cómo también puede dar lugar a no conocimiento, es decir, a una invisibilización de lo femenino en el terreno de la ciencia, y ello en diferentes sentidos (tan diferentes que pensamos que quizás hubiera sido preferible desglosar el contenido de este capítulo en varios).
Esa invisibilización puede significar, en primer lugar, que la investigación científica no atienda a problemas que afectan de modo específico a la mujer, como los anticonceptivos masculinos, ciertas facetas de su sexualidad o aspectos de su anatomía que van más allá de la mera función reproductiva a la que parece querer reducirla la sociedad. Ello ayudado por la estrategia paternalista, deslegitimadora y silenciadora de negar la competencia y la validez epistémica del punto de vista de la propia mujer sobre lo que le atañe de modo directo.
Otro tipo de fenómeno, distinto del anterior, al que se puede aplicar la etiqueta de “invisibilización”, ha sido la que tradicionalmente y a lo largo de toda la historia han padecido las mujeres científicas y su trabajo. Se presta especial atención al conocido como “efecto Matilda”, por el cual las aportaciones de las científicas les son arrebatadas por los hombres con los que han colaborado o han compartido campo de investigación, eclipsando así el mérito y la presencia de aquellas. Se enumera una abundante retahíla de casos que ejemplifican este fenómeno.
La paleantropología ha sido un campo en que la invisibilización de la mujer se ha hecho especialmente patente, al aplicarse un claro sesgo androcéntrico a la historia evolutiva del ser humano, infravalorando su papel en las sociedades primitivas. Sin embargo, a partir de los años setenta del siglo XX, los trabajos de una serie de primatólogas sirvieron para reevaluar y poner en cuestión el supuesto papel pasivo y dependiente de las hembras (mostrando, por otra parte, que la investigación científica no es algo absolutamente neutro, ya que el punto de vista que se aplique puede determinar tanto los problemas que se planteen como las respuestas a las que se llegue). Tales conclusiones se considerarían trasladables al caso del ser humano, sirviendo así para corregir las teorías utilizadas hasta ese momento para justificar apelando a razones “naturales” la posición subordinada de la mujer. Por otra parte, recientes investigaciones han servido para restar importancia a la caza y el consumo de carne en la vida de las especies homínidas, contribuyendo también, de esa manera, a poner en cuestión el papel protagonista y esencial que se le adjudicaba al varón, supuesto principal artífice de esa actividad. Estudios acerca de culturas de cazadores-recolectores contemporáneas confirman todo lo anterior.
Otra área en que la mujer ha quedado claramente invisibilizada de modo habitual ha sido la de la medicina, donde ha existido un androcentrismo que se ha manifestado de múltiples maneras. Por ejemplo, no teniendo en cuenta su sintomatología particular en determinadas enfermedades (como las cardiopatías), lo cual tiene como consecuencia el infradiagnóstico y los tratamientos deficientes. O en su ausencia en ensayos clínicos, lo cual conduce a que se les extrapolen los resultados hallados con hombres ignorando su especificidad metabólica y sus posibles respuestas diferenciales. Un caso que se presenta como paradigmático de lo anterior es el de la investigación sobre el VIH/SIDA, acerca del que se ofrece información especialmente detallada.
A 2021, en plena pandemia de COVID-19, podemos referirnos también a las críticas que se están dirigiendo al hecho de que los ensayos clínicos de las vacunas contra la enfermedad en cuestión no hayan tenido en cuenta la variable del sexo, dándose la circunstancia de que el 80 % de casos de efectos secundarios adversos se han dado en mujeres, además con una aparente incidencia en desarreglos del ciclo menstrual. Es decir, lo denunciado por las autoras en este capítulo sigue siendo un problema de plena vigencia.
Capítulo 3. Los secretos o lo que la ciencia oculta sobre las mujeres
Este capítulo nos habla acerca de determinados aspectos de lo femenino que se han mantenido en el terreno de lo ignorado como efecto del sesgo androcéntrico de la investigación científica (y lo cierto es que en esto no encontramos una diferencia significativa con, al menos, algunas de las cuestiones incluidas en el capítulo anterior, que bien podrían haber sido tratadas en este, lo que nos lleva a abundar en nuestro comentario de más arriba acerca de que quizás hubiese sido preferible una estructuración diferente de los contenidos).
En primer lugar, ciertos aspectos de la sexualidad femenina han sido o bien escasamente investigados o investigados de manera poco objetiva debido a determinados intereses y prejuicios. Uno de ellos sería el de sostener una estricta dualidad de sexos basándose en la genitalidad, y negando así que, debido al efecto de distintos tipos de variables (anatómicas, sí, pero también hormonales, cromosómicas,…) pueda decirse que existen no solo dos sino todo un continuo de diferentes sexos. Con ello, para las autores, también el concepto de “sexo” (y no solo el de “género”), sería un constructo científicosocial. Por otra parte, en la determinación de las ideas acerca de la sexualidad femenina también ha poseído un peso fundamental el hecho de negarle cualquier otra función que no sea la reproductiva, como es la del placer. Un ejemplo de consecuencia de todo lo anterior lo encontramos en las investigaciones y las teorías que se han producido acerca de asuntos como el de la eyaculación femenina o la presencia y función de un órgano prostático en las mujeres.
En el caso de la píldora anticonceptiva y otros tratamientos hormonales similares convergen una gran cantidad de faltas y errores en que suele incurrir la biomedicina con respecto a las mujeres (algunos ya mencionados): su escasa presencia en los ensayos clínicos o deficiencias importantes en los mismos cuando se ocupan de aquellos problemas de salud que afecta exclusivamente a las mujeres, la reducción de la sexualidad femenina a lo reproductivo o la influencia de los intereses de la industria farmacéutica, que lleva tanto a patologizar determinados fenómenos para fomentar su medicalización como a la omisión de efectos adversos de determinados fármacos. En este punto se presenta una interesante crítica a la clásica valoración, incluso por parte del feminismo, de la aparición de la píldora anticonceptiva en los años sesenta del siglo XX como algo que favoreció de manera clave la liberación sexual femenina al permitir el control de la mujer sobre su capacidad reproductiva. Según las autoras, lo anterior es un argumento tramposo que oculta sesgos patriarcales, ya que no se exige al varón una igual responsabilidad en la contracepción o se ignoran efectos adversos como, sin ir más lejos, la disminución de la líbido.
El punto de vista patriarcal se encuentra, asimismo, tras las investigaciones sobre la menstruación, que se han enfocado prioritariamente pensando en cómo afecta a instancias externas más que a la propia mujer (por ejemplo, en cuanto a costes laborales o, de nuevo, por el beneficio de la industria farmacéutica). Otro tanto si hablamos de la menopausia, proceso natural que es injustificadamente patologizado (en parte, una vez más, por considerar a la mujer esencialmente como un ser reproductor) y ni investigado ni tratado de modo apropiado.
El capítulo se cierra recogiendo la polémica acerca de la vacuna del virus del papiloma humano, cuyos detractores no consideran suficientemente justificada su administración masiva, aduciendo que parece responder más a determinados intereses particulares que a un auténtico problema de salud pública y a una evidencia científica suficiente.
Capítulo 4. Invenciones científicas sobre las mujeres
El capítulo comienza describiendo un problema que afecta a toda la población: el de la invención o promoción de enfermedades, que conduce a los fenómenos de patologización injustificada de determinados estados o conductas, sobrediagnóstico e hipermedicación, a menudo en respuesta a intereses de la industria farmacéutica con la complicidad de profesionales sanitarios y medios de comunicación. Pero, obviamente, inmediatamente se centra en cómo ello afecta de manera particular a las mujeres. En su caso, y desde una mirada patriarcal, se han inventado enfermedades conceptualizando como tales facetas de la feminidad como eventos fisiológicos naturales, malestares derivados de su realidad personal o social o determinadas vivencias tales como las relacionadas con lo reproductivo o lo sexual. De manera general, tal cosa ha supuesto medicalizar determinados aspectos de la vida y la experiencia particulares de la mujer en base a ciertos sesgos de género. Además, en muchos casos, lo categorizado como “enfermedad” no han sido sino comportamientos de la mujer no aceptados desde la norma patriarcal y cuyas terapias han servido como dispositivo de control y de mantenimiento en el rol asignado.
Así sucedería, sobre todo en el siglo XIX (aunque se sigue detectando en alguna medida en el actual Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría), con “enfermedades mentales” como la histeria o ciertas neurosis o depresiones. O en la actualidad con el llamado “síndrome premenstrual”.
Entre los contenidos de este capítulo, resulta muy interesante una exposición de varias páginas en la que se lleva a cabo un recorrido por el modo en que las sucesivas ediciones del DSM de la APA (que ya hemos mencionado hace unas líneas) han patologizado determinadas experiencias o conductas sexuales (y no solo en lo que afecta de manera específica a la mujer).
El caso de este tipo más reciente (entre finales del siglo XX y comienzos del XXI) ha sido el de la llamada “disfunción sexual femenina” (DSF). Tras la medicalización de la sexualidad masculina y el éxito comercial de Viagra que trae consigo, la industria farmacéutica, en connivencia con la academia, se plantea el objetivo de extender ese mercado a la mujer. Aquí se produce lo opuesto de la ocultación de conocimiento sobre la próstata y la eyaculación femeninas que se narra en el capítulo 3. Si en aquel caso se pretende ignorar de modo interesado determinadas semejanzas fisiológicas entre ambos sexos, en este se aplica un modelo masculino a la sexualidad femenina sin evidencia que lo justifique (estos opuestos tipos de sesgos serán analizados con detalle en el último capítulo del libro). Así, como narran las autoras, algunos urólogos y sexólogos comienzan a desarrollar una campaña de invención de un problema (la DSF) a medida del producto farmacéutico que se quiere promocionar. Un importante efecto negativo de esto sería que serviría para invisibilizar y por tanto dejar de tratar los auténticos factores no médicos, sociales o personales, del malestar sexual de las mujeres, tal como ha puesto de manifiesto todo un movimiento crítico que se activó al respecto de este asunto. Además (y lo que sigue son efectos negativos que también atañen a la medicalización de la sexualidad masculina), se promueve una norma de sexualidad “correcta” (heterosexual, genital y falocéntrica) y se omite una vez más (ya lo mencionamos a propósito de los contenidos del capítulo 3) el continuo de variantes que existen en lo sexual más allá del constructo cultural de la dualidad masculino/femenino.
Capítulo 5. Sesgos de género en la práctica científica e investigadora
Si en los restantes capítulos se han visto diversos casos resultantes del efecto de sesgos de género en el trabajo científico, en este tales sesgos son presentados de modo más sistemático poniéndose en relación con los distintos momentos del proceso de investigación, y reiterándose muchos de los ejemplos ya expuestos anteriormente.
En primer lugar, y recorriendo todo el proceso investigador, encontramos dos sesgos opuestos entre sí. Uno de ellos, el consistente en considerar a la mujer como esencialmente diferente del varón (diferencia que normalmente conlleva inferioridad o carencia de cualidades), el “Otro” de este, tal como expresaría Beauvoir. El segundo, el que conduce a ignorar las diferencias entre varones y mujeres, adoptando la perspectiva androcéntrica que sitúa lo masculino como referente universal. Se trata de dos visiones extremas, ambas de las cuales traen consigo efectos negativos en el terreno médico, ya vistos en momentos anteriores del libro. El primero de los susodichos sesgos provoca fenómenos como reducir la salud de las mujeres a lo sexual-reproductivo, patologizar procesos fisiológicos o psicológicos normales en ellas o el trato diferenciado hacia varones y mujeres con respecto a los mismos problemas. Además, lleva a naturalizar y esencializar las desigualdades de género, además de ignorar la variabilidad dentro de cada sexo/género, la interseccionalidad de esta variable con otras (clase social, etnia…) o las identidades que no responden a semejante esquema dualista. Por otra parte, el segundo de estos sesgos impide atender a las particularidades de las mujeres en cuanto a sintomatología, tratamientos, etc. Aunque ya hace muchas páginas que el libro se ha ido centrando cada vez más en el terreno de la medicina, aquí también se alude al efecto de estos sesgos en áreas como la psicología o la sociología.
Atendiendo, como decíamos más arriba, a las sucesivas fases del proceso de investigación, ya en su momento inicial se introduce un sesgo en la identificación y/o selección de los problemas a investigar, dado que se atiende de modo prioritario a aquellos que responden a los intereses y valores del grupo hegemónico de los varones, presentado como neutro y universal.
También se detecta un sesgo claro en los modelos teóricos que suelen emplearse, referido al supuesto de un dualismo en cuanto a sexo/género que ignora tanto un abanico de identidades intermedias como la interseccionalidad con otras variables (edad, etnia, clase social…).
Los sesgos anteriores siguen haciéndose patentes en los sucesivos momentos del proceso investigador, como el planteamiento de hipótesis, la definición de variables, el diseño experimental, las muestras empleadas, la influencia de la situación experimental sobre el sujeto, las expectativas o prejuicios del investigador, la recogida y análisis de datos, la interpretación de resultados, su publicación e incluso su recepción, valoración y difusión.
Consideraciones finales
El libro se cierra con una reflexión y discusión acerca de la influencia de los valores en el trabajo científico, el cual se pretende idealmente como algo neutro y absolutamente objetivo. Surgen las preguntas acerca de hasta qué punto es posible depurar tal influencia a través de lo metodológico, con el objetivo de evitar la “mala ciencia” a que se daría lugar (tal como pretende la epistemología tradicional), o si más bien se ha de asumir que se trata de algo inevitable y propio de la ciencia como tal, no teniendo sentido, por tanto, distinguir entre buena y mala ciencia (en una posición afín al constructivismo social de la ciencia propio de la visión posmoderna). La conclusión de las autoras resulta, a nuestro parecer, algo confusa, pues dicen decantarse hacia la segunda alternativa, lo cual anularía, creemos, la posibilidad de criticar y corregir esos sesgos de género que se han denunciado a lo largo de toda la obra. No obstante, las autoras no parecen apreciarlo así en absoluto, sino que, al contrario, defienden la asunción de esa posición como la vía para eliminar los sesgos de género, no quedando muy claros los mecanismos que proponen para ello. Confuso, como decíamos. Nos queda la impresión final de que se incurre en ciertas incoherencias y batiburrillos conceptuales muy propios del subjetivismo relativista, o quizás no hemos comprendido del todo lo que se intenta transmitir en estas últimas páginas.
No obstante, podemos perfectamente obviar la susodicha tesis final para quedarnos con lo desarrollado en el resto del libro: un buen compendio de todo el abanico de problemas y perjuicios que genera la mala ciencia en cuanto afecta de modo específico a las mujeres, sirviendo además en muchos casos como uno más de los factores legitimadores de la vision androcéntrica y patriarcal. Quizás podríamos reprochar cierto desequilibrio en la referencia a distintas áreas científicas: aunque haya partes dedicadas a la biología, la paleantropología, la psicología/psiquiatría o las matemáticas, y algunas alusiones a la sociología, queda la impresión global de que centra la mayor parte de sus ejemplos en la medicina, cuando a buen seguro que hay muchas más cosas que decir sobre este asunto en lo que se refiere a las diversas ciencias sociales. Como aspecto muy positivo, hemos de destacar el constante y abundantísimo recurso a estudios y datos cualitativos con que las autoras respaldan su exposición.