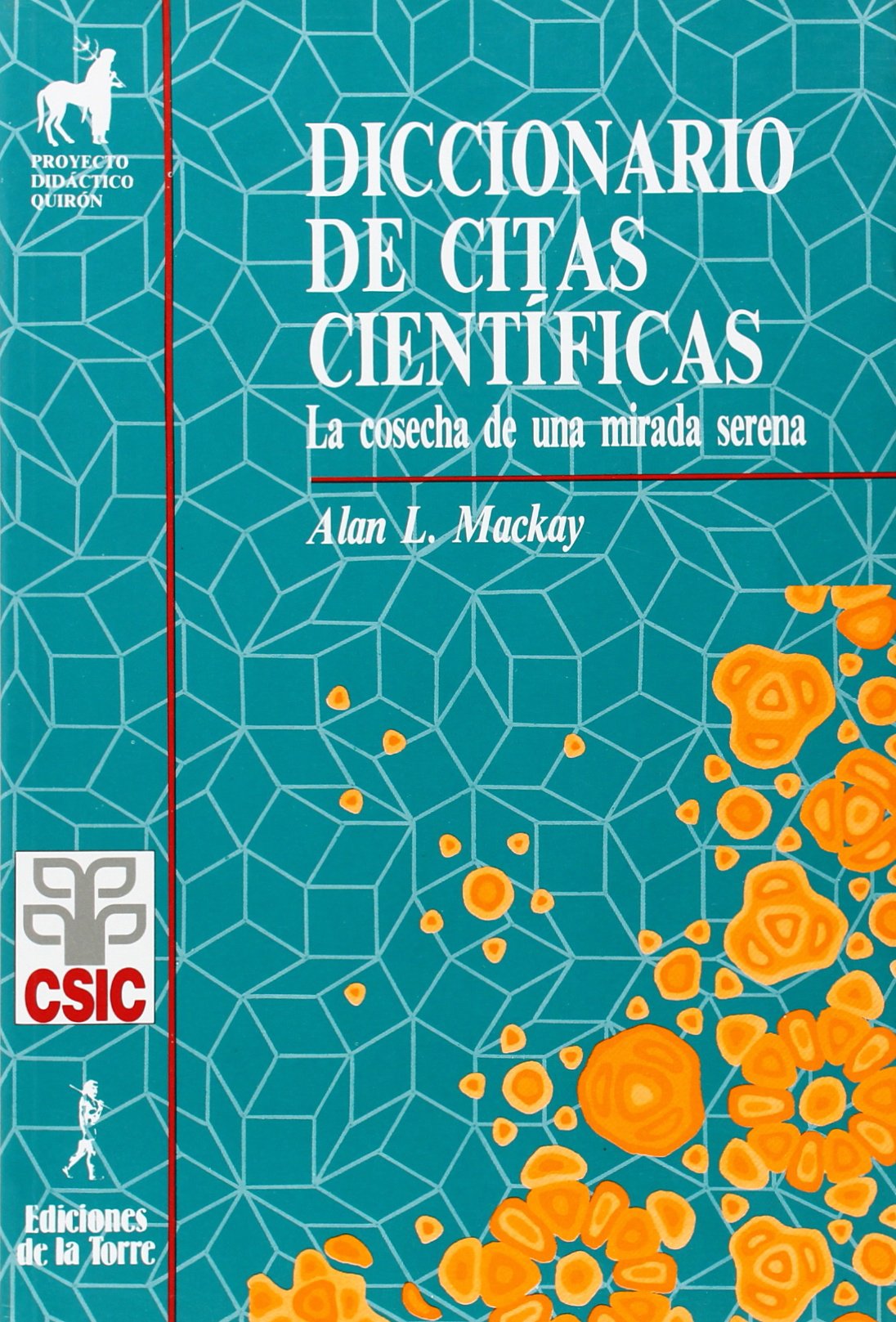Recogemos aquí una pequeña selección de las citas que Alan L. Mackay recopila en su libro Diccionario de citas científicas, título que reseñamos en otro lugar de este blog.
Homer Adkins (en “Nature”, 1984): La investigación básica es como disparar una flecha al aire y, cuando cae a tierra, pintar un blanco.
Jean-Louis Rodolphe Agassiz: La verdad de todo gran científico pasa por tres etapas: primero, la gente dice que va contra la Biblia; después afirman que ya estaba descubierta; por último, reconocen que siempre habían creído en ella.
Agustín de Hipona (citado por Carl Sagan en “Dragones en el Edén”): Hay otra forma de tentación todavía más peligrosa: la afección de la curiosidad (…). Nos conduce a intentar descubrir los secretos de la naturaleza, secretos que van más allá de nuestra comprensión, que no nos sirven para nada y que los hombres no deberían desear aprender.
Émile Chartier: Hay solamente dos tipos de alumnos: los que aman las ideas y los que las odian.
Luis Walter Álvarez (citado por D. S. Greenberg en “The Politics of Pure Science”): En física no existe democracia alguna. No podemos decir que cualquier individuo de segundo orden tenga tanto derecho a opinar como Fermi.
Jacob Bronowski (“The Ascent of Man”): Es importante que los estudiantes maniffiesten cierta anarquía y descalza irreverencia hacia sus estudios. No están aquí para dar culto a lo conocido, sino para cuestionarlo.
William Kingdon Clifford: [El pensamiento científico] la verdad a la que llega no es la que idealmente podemos contemplar, carente de errores, sino aquélla sobre la que podemos actuar sin temor.
Confucio: Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso.
G. K. Chesterton: Lo malo no es que ellos sean incapaces de encontrar la solución. Lo malo es que no pueden ver el problema.
G. K. Chesterton: El objeto de abrir la mente, como la boca, es cerrarla otra vez sobre algo sólido.
Darwin (citado por S. J. Gould en “Desde Darwin. Reflexiones sobre historia natural”): ¿Por qué es más maravilloso que el pensamiento sea una secreción del cerebro que la gravedad sea una propiedad de la materia?
Darwin (“The Autobiography of Charles Darwin”): Seguí […] durante muchos años una regla de oro; a saber: elaborar inmediatamente y sin falta una memoria cada vez que me llegaban hechos publicados, nuevas observaciones o ideas contrarios a mis resultados generales. Porque he aprendido por experiencia que tales hechos y pensamientos se olvidan con mucha más facilidad que los favorables.
Diego de Estella (“Eximii Verbi Divini Concionatoris, Ordinis Minorum Regularis Observantiae”, 1622): Los enanos sobre hombros de gigantes ven más allá que los gigantes mismos.
Einstein: Algo he aprendido en mi larga vida: que toda nuestra ciencia, contrastada con la realidad, es primitiva y pueril; y, sin embargo, es lo más valioso que tenemos.
Einstein: La totalidad de la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. (en “Out of my later years”)
Galileo: En cuestiones de ciencia, la autoridad de mil no vale tanto como el humilde razonamiento de un solo individuo.
Goethe (“Maxims and reflections”): Nada más terrible que ver la ignorancia en acción.
Stephen Jay Gould (“Conferencia sobre evolución”, Cambridge, 1984): Ciencia es todo lo que está confirmado de un modo que no sería razonable negarle nuestra aprobación provisional.
John Haldane: La religión sigue parásita en los intersticios de nuestro conocimiento que aún no han sido rellenados. Como chinches en las grietas de paredes y mobiliario, los milagros merodean por las lagunas de la ciencia. El científico cubre esas grietas de nuestro conocimiento; el racionalista más militante aplasta esas chinches al verlas. Uno y otro tienen su propia esfera y deberían darse cuenta de que son aliados.
Barón D'Holbach (“Sistema de la naturaleza”): Si hemos de expresar fielmente las ideas humanas acerca de la divinidad, debería reconocerse que, en gran medida, la palabra “dioses” denota las causas ocultas, remotas y desconocidas de los efectos que contempla el hombre. Así, éste aplica semejante término cuando el manantial de lo natural, la fuente de los principios conocidos, deja de ser visible: tan pronto como extravía el hilo que ensarta estas causas o su mente no puede seguirlo, el hombre abandona la investigación y resuelve la dificultad atribuyéndola a sus dioses […]. ¿Qué hace, pues, cuando le imputa a éstos algún fenómeno […], sino sustituir la oscuridad de su entendimiento por voces a las que se ha acostumbrado a escuchar con temor reverente?
Aldous Huxley: Los hechos son muñecos de ventrilocuo: sentados en la rodilla de un hombre sabio, pronuncian palabras doctas; en otros lugares permanecen en silencio o dicen tonterías.
T. H. Huxley (“The Method of Zadig”): El método científico no es otra cosa que sentido común entrenado y organizado: ambos se diferencian únicamente como un veterano de un recluta; y sus métodos sólo se distinguen entre sí como los estilos de lucha del lancero y del salvaje al esgrimir su garrote.
Claude Levi-Strauss (“Le cru et le cuit”): El sabio no es el hombre que formula las respuestas verdaderas, sino aquel que propone las auténticas cuestiones.
Georg Christoph Lichtenberg: Un libro que debiera prohibirse por encima de cualquier otro: el catálogo de libros prohibidos.
Harford John Mackinder: El conocimiento es único. Su división en materias es una concesión a la debilidad humana.
Robert K. Merton: La mayoría de las instituciones exigen una fe incondicional; pero la ciencia hace del escepticismo una virtud.
Robert K. Merton: La ciencia es conocimiento público, no privado.
Jacques Monod: La antigua alianza ya está rota; el hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en parte alguna. Puede escoger entre el reino y las tinieblas (palabras finales de “El azar y la necesidad”).
Jules Henri Poincaré: El pensamiento sólo es una chispa entre dos largas noches, pero ese destello lo es todo.
Ezra Pound: Los discípulos dan más problemas que alegrías cuando empiezan a anclar y petrificar a sus santones. El pensamiento del hombre no se fosiliza.
Hans Reichenbach: Si toda vez que se identifique el fallo, éste se corrige, el camino del error será el camino de la verdad.
Sade: No importa cuánto pueda estremecer a los hombres: la filosofía tiene que decirlo todo.
Erwin Schrödinger (citado por L. Bertalanffy en “Problems of life”): La tarea, pues, no es tanto ver lo que aún nadie ha visto, como pensar lo que todavía nadie ha pensado sobre aquello que todos ven.
Leo Szilard: Me han preguntado si el drama del científico es su capacidad de producir grandes avances en el conocimiento que la humanidad puede usar para destruir. Mi contestación es que no se trata de la tragedia del científico: es la tragedia de la humanidad.
Iván S. Turguénev: Las investigaciones de los múltiples comentaristas han arrojado ya tanta oscuridad en este tema que, si continúan, es probable que pronto lo ignoremos todo sobre el asunto.
Miguel de Unamuno: Si un hombre nunca se contradice, será porque nunca dice nada.
Aleixander Vucinich (“Science in Russian Culture: A History to 1860”): Tratándose de un auténtico profesional, el científico es inexorablemente un agente del cambio. Los suyos son instrumentos de la innovación: escepticismo, desafío de la autoridad establecida, crítica, racionalidad e individualismo.
Wei Cheng: Si escuchas a ambas partes, se hará en ti la luz; si escuchas a una sola, permanecerás en tinieblas.
H. G. Wells: La historia se está convirtiendo cada vez más en una carrera entre educación y catástrofe.
A. N. Whitehead (“An Introduction to Mathematics”): Una regla segura: cuando un matemático o un filósofo escribe con profundidad misteriosa, dice tonterías.
Wittgenstein (“Tractatus Logico-philosophicus”): No podemos, por consiguiente, decir en lógica: en el mundo hay esto y esto, aquello no (…); porque, de otro modo, la lógica tendría que rebasar los límites del mundo: si es que, efectivamente, pudiera contemplar tales límites desde el otro lado.